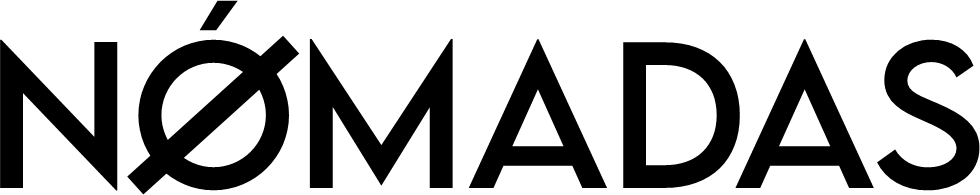Por Sergio J. Monreal
La misión de los magos de todas las épocas es mantener viva la noción del misterio. […] La magia es la religión laica, el teísmo sin Dios, el desafío a mirar más allá, sobre todo en épocas de exceso de razón y de materialismo. El mago es un anarquista desde el momento en que pone en duda los cimientos del edificio mismo de la sociedad y revela los huecos en la concepción instituida de lo real.
Daniel González Dueñas. Meliès: el alquimista de la luz.
Entiendo los legítimos reproches que la festividad de Día de Reyes amerita por parte de numerosos críticos, en razón sobre todo de las inercias mercantilistas de que inevitablemente acaba por participar, y que en un momento dado generarían la impresión de haberla circunscrito por completo a sus parámetros, vilezas y extravíos. No obstante, en lo que a mí respecta, siempre he disfrutado transitar las atestadas calles que en las inmediaciones del centro histórico de mi ciudad acostumbran habilitarse para la instalación del tradicional tianguis de juguetes. Contemplando la multitud de adultos compradores, consagrados en significativa parte a alimentarles a sus niños el encanto de una noche de altísima prestidigitación, me da por sentir que no todo en este mundo está irreparablemente perdido.
Cierto, hay siempre en ese mismo tianguis decadentes estampas, capaces de lesionar o al menos humedecer el optimismo más sólido y templado; así como un apabullante catálogo de pedacería asomando puesto tras puesto los contenidos, sobreentendidos e intenciones para nada lúdicos, ni mucho menos inocentes, de la sociedad de consumo postindustrial. Pero la dignidad ha de madurarse siempre sobre las cotidianas materias primas del vivir; a la vez con toda su inexcusable cochambre y con toda su dosis de indómita pureza.
Una mezcla de desesperación, envalentonamiento ensimismado, decepción, rabia y hastío, da en situar hoy a los adalides de lo políticamente correcto en una misma, unánime, monocorde tesitura de pendencia inquisitorial, con cada vez menos distinciones entre quienes se asumen depositarios de las ortodoxias institucionales y quienes se consideran sus virulentos disidentes. Caldo de cultivo que ha puesto de moda vilipendiar la fiesta de Reyes por su supuesta condición de alevosa engañifa adulta contra el inalienable derecho de los infantes a “saber las cosas tal como son”.
Me sorprende y alarma gente tan convencida de saber a ciencia cierta cómo son las cosas, y tan sumisamente así adscrita a las más elementales pulsiones y retóricas del positivismo neoliberal.
Supongo que, entre la edad adulta y la cada vez más remota infancia, la vida y el carácter cambian bastante menos de lo que nos gustaría a veces suponer. Hacia los once años pertenecía yo a la reducida y selecta minoría de quienes con tamaña edad continuaban creyendo a pie juntillas en los Reyes Magos. No la minoría de quienes conservaban intacta la ilusión desde una discreta y algo avergonzada mansedumbre, sino la de aquellos que defendíamos nuestro derecho a esa ilusión con uñas, garras y dientes, frente a las inevitables ofensivas y los irritantes acosos de quienes “ya sabían”, y que se consideraban en la sádica obligación o en el petulante derecho de “abrirte los ojos”.
Al crecer, sin remedio acabas por preguntarte cómo fue posible que alguna vez llegaras a tomarte en serio ese juego, con tan palmarias obviedades exhibiéndolo y desmintiéndolo todo el tiempo delante de tus mismas narices. Y, sin embargo, se mueve. Creíamos. Y en mi caso particular disponía de férreos argumentos de defensa, pergeñados a cuatro bandas en solidario contubernio con mis hermanas.
El primero de tales argumentos a que aludiré, correspondía al orden de la estricta verosimilitud logística, y ni siquiera estaba sustentado en una noche de Reyes, sino en una Navidad. Era víspera de Noche Buena, y desde cerca del mediodía nos encaminamos en bloque a casa de mi abuela paterna, donde celebraríamos la fiesta correspondiente. Habíamos salido todos juntos, y tanto a mis hermanas como a mí nos resultaba claro que al partir no había ninguna anomalía notable, ni en el árbol navideño ni en el nacimiento dispuesto sobre su pedestal. No obstante, cuando retornamos por la noche, el arbolito estaba lleno de ropa para cada uno de nosotros. ¿Quién? ¿A qué hora? ¿Cómo? Santa Claus, fue la respuesta de mis padres, quienes en connivencia con algún vecino habían urdido el prodigio, si bien aquel gordo emblema de la Coca Cola no llegó nunca a arraigar en nuestra mitología familiar.
A partir de entonces, cuando algún escéptico venía a asegurarnos que los Reyes eran los papás, relatábamos esa anécdota y exigíamos se nos explicara cómo habían hecho los nuestros para colocar los regalos en el árbol, si habían estado todo el tiempo con nosotros en casa de la abuela, de qué mágico recurso habían podido valerse para ser tele-transportados durante unos minutos desde Tlatelolco hasta la colonia Narvarte. De nada valían holmesianas conjeturas ni racionales explicaciones. Mis hermanas y yo nos manteníamos inflexibles. Si a otros les tenían que comprar juguetes sus papás, era justo porque habían perdido la fe, porque ya no creían.
Más irritante resultaba acaso para nuestros interlocutores el siguiente argumento a que quiero referirme, utilizado en exclusiva por mi hermana la primera. Sería lo absurdo de la fórmula que postulaba, o el tono medio ultraterreno que espontáneo acudía a sus labios al enunciarlo; el caso es que tras escucharla sus impugnadores no podían sino quedarse callados, estupefactos y vencidos por algo que se les escapaba completamente de las manos.
Mi hermana se limitaba a preguntarles cómo era posible, si los Reyes Magos en verdad no existían, que siguieran apareciendo aquellas tres brillantes estrellas en el cielo de la noche temprana. Y los impugnadores torcían el gesto, iniciaban el curso de una inapelable disquisición lógica que nunca llegaba a completarse, para de últimas resoplar impotentes, seguro preguntándose allá en el fondo de su alma de qué anómalo e improbable planeta había mi hermana descendido.
Pero el argumento central en lo que a mí respectaba era otro, tan íntimo y personal que a menudo lo sentía enteramente mío.
Desde los cuatro años me había aficionado al futbol, y vuelto imperecedero devoto de los Potros de Hierro del Atlante. Debió ser por aquellas mismas fechas, hacia mediados de los setenta, que apareció en el mercado nacional un mítico juguete, un futbolito que se convirtió de inmediato en mi obsesión y mi delirio: el Futbol Chutagol. Todavía alcanzo incluso a recordar parte de su publicidad televisiva (“único con barreras de contención, único con porteros que ¡despejan de mano!”). Creo que comencé a solicitarlo en mis cartas de Reyes desde antes de aprender a escribir, y continué haciéndolo en las primeras debidas ya a mi puño y letra. Por motivos financieros que no estaba en mi mano situar, pero que siempre podía explicar en tanto juicios divinos a propósito de mi conducta espiritual durante el año, los Reyes no se dignaban a complacerme. Un año me trajeron un futbolín de madera, fierro y plástico, remedo humilde de los que aún hoy se enseñorean acá de casi todas las ferias populares; al siguiente, hicieron aparecer junto a mi zapato un modelo que se aproximaba al Chutagol, pero no era; otro más, optaron por juguetes que nada tenían que ver con el futbol.
La víspera de Reyes correspondiente a mis siete años, mis padres protagonizaron una disputa conyugal digna a partes iguales de película de Ripstein y de profecía de Nostradamus, al término de la cual sus cuatro hijos (mi hermana la menor todavía un bebé de brazos) tuvimos que ir a parar al departamento de una vecina. Era ya madrugada cuando fuimos restituidos al seno del hogar, para que algún tío convocado de urgencia como réferi y consejero nos metiera a la cama. Horas más tarde, no llegó a ofenderme la cavilosa indiferencia con que mi papá, sentado en algún sillón, enrojecidos los ojos, la cabeza entre las manos, correspondió al alborozo con que le salí al paso. Era demasiada mi felicidad. Porque sí, justo aquella noche en que mis padres no habrían tenido bajo ningún concepto disposición ni plazo para ocuparse de la compra de juguetes, los Reyes habían no sólo acudido a la cita, sino condescendido por fin a prodigarme el parabién de mis mejores sueños.
Por supuesto, había truco. Casi siempre lo hay. Pero es necesario haberse vuelto demasiado pusilánime para decretar que eso cancela o vuelve intrascendentes las potestades de la magia y del “casi”.
Yo, como ya dije, era devoto del Atlante; y mi papá era devoto de los Pumas. De modo que soñábamos ver enfrentados en la cancha de mi Chutagol los colores azulgrana y auriazul. Sólo que los uniformes de los equipos en mi Chutagol eran amarillo y azul, y azul y blanco, sugiriendo indistintamente un Brasil-Italia o un Cruz Azul-América. Algún tiempo después, mi papá compró un juego de esmaltes de aeromodelismo, y se dio a la paciente tarea de pintar jugador por jugador todos los muñequitos. Para ello, debió concederse un par de licencias: a la camiseta atlantista, en vez del centro azul y los flancos rojos, la pintó mitad azul y mitad roja; a los jugadores universitarios, ante la manifiesta imposibilidad de trazarles en el pecho el minúsculo felino de rigor, les otorgó el antiguo uniforme, azul con delgadas franjas doradas. Aunque ya me había advertido que sólo podría jugar con ellos hasta el día siguiente, cuando la pintura secara por completo, permanecí a su lado en la mesa; mirándolo afanarse con un esmero que no estaba yo en condiciones de entender hasta cuál punto próximo a la complicidad y la ternura; en un momento dado me quedé dormido.
Conforme va avanzando la noche en pos de la madrugada por los atestados pasillos de cualquier tianguis de víspera de Reyes, más va uno topándose al paso rostros de hombres y mujeres con ese mismo talante de complicidad y de ternura, ese aire de “terroristas de la felicidad” lúcidamente enunciado por alguna tira de Mafalda. Habrá, no lo niego ni lo dudo, quien esté limitándose a cumplir con cierta burocrática tramitología ya ni siquiera sentimental, o preocupándose ante todo porque su compra sea medio peldaño más ostentosa que la del resto de los moradores del edificio, la cuadra, el vecindario. Pero la inmensa mayoría están ahí para otorgarles a sus hijos, sobrinos, nietos y ahijados, un regalo que va más allá del específico juguete que puedan adquirir de acuerdo a las inclinaciones y recursos de cada cual. Lo que pretendemos regalar la noche de Reyes, intacta, es la misma ilusión, la misma sorpresa, la misma alegría y la misma certidumbre de misterio que alguna vez nos regalaron a nosotros.