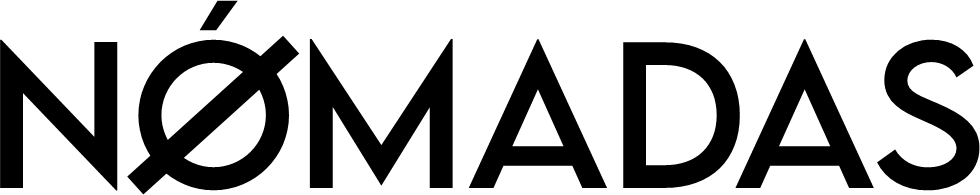La larga noche de Avándaro
Por Rogelio Villarreal
—Oye, ¿y la tira cómo se portó con ustedes?
—No, pus bien, no nos metimos con ellos ni ellos con nosotros, tranquila la cosa.
Francisco, asistente al festival.
De la represión a la depresión
Pedro Meyer atestiguó con su cámara los momentos en que se desarrollaba el movimiento estudiantil de 1968. Después de la bárbara represión ordenada el 2 de octubre de ese año por el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz contra ese movimiento pacífico que exigía democracia y libertades civiles, y que arrojó muertos, heridos y presos, tres años más tarde el presidente Luis Echeverría ordenaría la represión de una marcha de estudiantes que pugnaba por la democratización de la enseñanza pública, además de la libertad de los presos políticos. Ese día —10 de junio de 1971— los estudiantes salieron de nuevo a las calles y recordaron también la matanza de Tlatelolco. A los pocos minutos la manifestación fue atacada por jóvenes paramilitares arma-dos —Los Halcones— y por tanques antimotines, policías y francotiradores. Otra vez muertos, esta vez quizá más de treinta; heridos, acaso seiscientos, y varias decenas de presos. El gobierno seguía en guerra contra la juventud. En consecuencia, una reducida parte de ella se radicalizó y formó grupos guerrilleros marxistas en varias regiones del país, dando comienzo a la llamada «Guerra sucia».
Pero la mayoría de los jóvenes mexicanos de la naciente década de los setenta quería ser revolucionaria de otra manera: candorosa, sin programa ideológico o político, pero rebelde al fin. Deseaban que los dejaran en paz y que no los trataran como delincuentes sólo por traer el pelo largo y experimentar con drogas alucinógenas para expandir la conciencia ni por practicar el amor libre y escuchar rock anglosajón y, sorpresa, verdadero rock mexicano —no sucedáneos domesticados como los de Enrique Guzmán y Angélica María.

La idea de hacer un festival al estilo del que se había celebrado en Woodstock (1969) surgió como complemento a una carrera de autos patrocinada por la compañía Coca Cola (y probablemente con la anuencia de funcionarios que deseaban relajar un poco el ambiente político): ¿por qué no hacer la noche anterior a la carrera un gran concierto de rock con los mejores grupos mexicanos? Los Dug Dugs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Mayita Campos y Los Yaki, Bandido, Tinta Blanca, La Fachada de Piedra, El Amor, Three Souls in My Mind. Con la invitación al músico y productor Armando Molina quedó completado el proyecto: Festival de Rock y Ruedas en la campiña de Avándaro, a dos horas de la Ciudad de México, el 11 y 12 de septiembre de 1971, apenas tres meses después de la represión del 10 de junio. 25 pesos el boleto.
Pedro Meyer, como tantas otras veces en su vida, pensó que debía estar presente en ese gran acontecimiento. Ya el fotógrafo había intuido esa necesidad juvenil a flor de piel de transformar la realidad. No con las armas, desde luego. Quizá con la «expansión de la conciencia». La organización del concierto fue desastrosa —como lo afirmaron muchos de los asistentes— y al principio la presencia del Ejército mexicano inquietaba a la muchedumbre, pero los soldados permanecieron ateridos toda la noche y muchos de ellos se identificaron con los postadolescentes que fumaban mariguana y danzaban desinhibidos al compás del rock. El pésimo equipo de sonido se colapsó poco antes del alba, y los grupos apenas cobraron unos pesos. Encima, una lluvia torrencial se abatió sobre el campo. Todo parecía confabularse contra el rock y los jóvenes. Sin embargo, el calor, los coros y el desmadre de casi doscientos mil muchachos de todas las clases sociales —si bien predominaban los de clase media baja y entre los quince y los veinte años— fue algo inédito en la incipiente modernidad mexicana.
Cuando la banda Peace and Love tocaba «I like mariguana» y mentaba madres al sistema se suspendió la transmisión en vivo que hacía Radio Juventud. El dueño de la estación fue encarcelado y multado por el gobierno por esa razón. La libertad que tanto anhelaban los jóvenes se resistía a llegar. La cámara de Meyer fue una de las pocas que recogieron la ansiedad de miles y miles de chavos por experimentar la libertad —así fuera por una sola noche. Las fotografías de esa inédita jornada de alta intensidad son uno de los pocos testimonios del sentimiento de toda una generación de mexicanos, pues hubo pocos fotógrafos independientes, y los escasos testimonios fotoperiodísticos acabaron en los cestos de basura de las redacciones. ¿A quién le importaban los jóvenes y el rock? Peor aún: ¿a quién le importaba entonces la memoria gráfica de la historia mexicana?

La primera generación de gringos nacidos en México
—Un desmadre, un desmadre.
—¿Por qué, maestro?
—La música bien, pero el ambiente… Mira, no estamos capacitados para eso.
Gerardo, asistente al festival.
Grupos reaccionarios del gobierno y de la prensa —las revistas Avance, Impacto— clamaban por un castigo ejemplar a los organizadores, ya que en el festival se había ofendido —mentían— a la bandera mexicana al estampar en ella el logo de amor y paz que distinguía al movimiento hippie y porque eso había sido —difamaban— una bacanal de ruido infernal, drogas, sexo y hasta muerte. Ese fue el comienzo de una larga noche que duró casi quince años, una absurda época de prohibiciones, represión y estigmas a todo lo que oliera a rock en vivo, sobre todo nacional.
Pero no solamente la derecha en el poder reaccionaba contra el rock y la contracultura. El prominente escritor Carlos Monsiváis también había abominado de la exaltada juventud de greñas largas y colgajos hippies que colmó Avándaro. En una carta desde Londres dirigida al dibujante Abel Quezada el escritor se quejaba de la reciente y violenta represión de los estudiantes a manos de los Halcones el 10 de junio: «Y me volví a aterrar —quizás en forma más implacable— con las fotos del pseudo “Woodstock». 150 mil gentes, las mismas que no protestaron por el 10 de junio, enloquecidas porque se sentían gringos.

El horror […] Creo que la “Nación de Avándaro” es el mayor triunfo de los mass media norteamericanos […] Es uno de los grandes momentos del colonialismo mental en el Tercer Mundo» —concluía el intelectual mexicano por antonomasia sin darse cuenta de que miles de esos jóvenes eran niños en el 68 y apenas salían de la adolescencia en el 71. Sólo querían un poco de rock, sexo y psicodelia, cuando esa tríada era más subversiva que los tres tomos de El Capital… Aunque poco después Monsiváis habría de retractarse públicamente el daño era ya irreparable —algo que también José Agustín le recrimina en La contracultura en México (Grijalbo, 1997)—: el rock ya había sido proscrito desde el poder, como unos años antes lo habían sido las aspiraciones democráticas de millones de ciudadanos.
La fotografía de un Valle de Avándaro desolado, lleno de basura y un bosque de ensueño al fondo queda como una triste alegoría de lo que sería el país las décadas siguientes. Pero también las imágenes captadas por Pedro Meyer —inéditas hasta ahora en su mayoría— la tormentosa noche del 11 de septiembre y la soleada mañana siguiente dan fe de las inmensas ganas de una parte considerable de la juventud mexicana de identificarse con la de otras regiones del mundo occidental. La otra globalización. El espíritu de la rebeldía y de la libertad recorría toda Europa y las América del Norte y del Sur, el rock se escuchaba y se adaptaba a todas las lenguas del mundo —incluso de manera clandestina en la falsamente revolucionaria isla de Castro— y los cambios se hacían sentir gradualmente. Quizá hoy el planeta no sea mejor que entonces, pero sí más diverso.
[2006-2007]