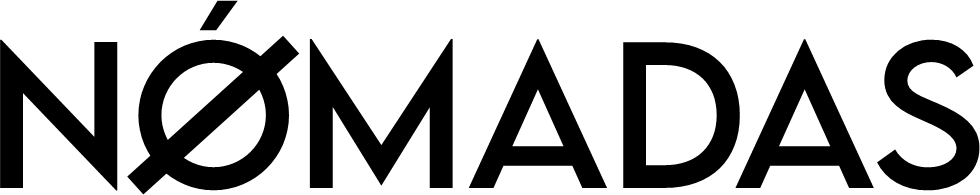“Lagunas”, un cuento de Jonathan Pérez Juárez
Inició como el eco que rebota en las paredes de una caverna. Después trepó en su espina dorsal en busca de la luz. Al soltar un gemido, Natalia reconoció lo que estaba esperando: el dolor. Un caudal azotó su barriga en cuanto se puso de pie. No había ninguna mancha en su falda, como si la fuente se negara a romper. Israel estaba en el patio, fumándose un cigarro antes de irse a trabajar. Logró llegar hasta él apoyándose de las paredes.
—No me chingues, la cesárea ya está programada. Tengo que cruzar. Ahorita la línea estará atascada y ya voy tarde.
—Oliver ya quiere nacer.
—¡Qué la madre! Tómate un ketorolaco y se te pasa—tiró la colilla al suelo, metió su mandil de Broadway Pizza al carro y partió rumbo a la frontera.
*
Su mamá creía en muchas cosas, no solo en la Virgen y en Jesús. También acudía con la curandera para que le hiciera limpias con huevo, ramas de pirul y escupitajos de aguardiente. A Natalia esos rituales no la asustaban, pero no podía decir lo mismo de los aullidos maternos cuando iban a la laguna a lavar ropa.
—Vente, Armando, no te quedeeees —clamaba su mamá. Un pavor horrible inundaba cada poro de su piel al escuchar aquello—. ¡Tu alma te está llamandoooooooo!
Su mamá tenía que gritar mientras caminaba por la orilla, pues el agua solía atrapar el espíritu de los bebés dormidos. Sólo con el poder de la voz se podía salvarlos. Quienes no eran nombrados regresaban con fiebre, sin parar de llorar, y terminaban cual cáscara de huevo: sin clara ni yema. Natalia, a sus siete años, se imaginaba que en cualquier segundo emergerían espectros de las profundidades dispuestos a atraparla.
Aunque su mamá no la mencionara, Natalia intuía que el miedo que le provocaban los alaridos era la posible conexión entre esa creencia y la leyenda de la Llorona. En algunas noches de lluvia un viento inusitado prolongaba susurros por las calles, hacía que los perros aullaran casi al unísono. De entre esa sinfonía macabra se alcanzaba a oír el llanto de una mujer. Cada que un hombre o un chiquillo amanecía ahogado, la Llorona era la culpable. Por ello, las mamás hablaban en su mismo idioma —el del lamento—, para pedirle que no confundiera a sus hijos que asesinó con los bebés de las doñas de Zacapu.
*
La Morita era una colonia sin pavimento y llena de casas levantadas con tablas y techos reforzados con chapopote. Natalia se fue a vivir con Israel sin saber un pequeño detalle: compartiría techo con su suegra. Ésta la escudriñó largo rato, sin tener la educación de apretar la mano que Natalia le ofreció. No le prestaba sus sartenes sin teflón, y se unía a los alegatos de su hijo de que no sabía cocinar cuando ella misma le quitaba la espátula y le batía la comida.
Esa tarde su suegra se hizo la sorda mientras Natalia se sostenía del marco de la puerta. Sus otros dos hijos eran muy pequeños, incapaces de ayudarla. Tuvo que arrodillarse por las contracciones para provocar en su suegra un poco de lástima. Ella le marcó a Camila para que se la llevara. Su cuñada vivía a dos cuadras. Casi tuvo que cargarla para llegar al Bulevar 2000, donde pidieron un taxi. Ninguno de los choferes se paraba al ver la situación, hasta que uno accedió cuando Camila vació la cartera.
*
Natalia, su papá y su mamá paseaban junto a la laguna un sábado. El hijo de una de las lavanderas se resbaló y cayó al agua. Solo sus piernas se percibían mientras la mamá gritaba desesperada. Esos segundos de indecisión y angustia entre los ahí presentes se hicieron eternos. El papá de Natalia se apresuró al rescate, pese a las advertencias de su esposa de que no iba a salir, de que la Llorona lo iba a arrastrar. Hizo como que no la escuchó y se tiró un clavado. Natalia lloraba sin dejar de ver el punto donde desapareció. Tras un largo silencio emergió con el niño desmayado. Dándole respiración de boca a boca reanimó al hijo de la lavandera, quien le agradeció entre bendiciones. Su papá era todo un héroe.
*
Cuando Natalia llegó a Tijuana, Israel encarnó el anhelo de una nueva vida en el norte, lejos de los frijoles acedos de Michoacán. Pronto la ilusión se esfumó como espejismo del desierto, pues su temperamento era tan árido como la región y su actitud tan volátil como el clima.
—¿Otro? —espetó cuando la vio con prueba de embarazo en mano—. ¿No ves que ya no cabemos aquí? A ver cómo te sacas ese chamaco porque yo no lo quiero.
Mientras los meses iban pasando y la panza de Natalia se inflaba, en Israel parecía derretirse la dureza de su primera reacción. Incluso llegó a decir “nuestro hijo”.
*
—Voy a meter mi mano —avisó el doctor.
Estaba acostada sobre una cama en un cuarto de hospital. El médico puso una cubeta bajo su entrepierna. En ese momento no había nadie que nadara por su hijo, quien se ahogaba de cabeza en la laguna de su vientre. Pese a todo pronóstico se aferró al encantamiento de las palabras de su mamá.
—Vente, Oliver. No te vayas —musitó apretando los dientes al sentir la mano ajena abrirse camino en su interior—. Tu alma te está llamando.
Antes de sumergirse hasta el fondo alcanzó a oír un chorro llenando la cubeta. El doctor sacó sus dedos al mismo tiempo que una garra huesuda y fría entró en su pecho y abrió una llave, por donde se le drenaba la vida.
*
Oliver apenas y pesaba en sus brazos. Recorrió sus cejas pobladas con su dedo. Acarició la tela de su trajecito blanco, y posó su cabeza en la mano, mientras con la otra jugaba con su cabello rizado, muy parecido al suyo. Intentó pensar en una canción, pero le resultó imposible recordar alguna. ¿Qué canción de cuna se le canta a un bebé que ha nacido muerto? Una que tenga el efecto contrario y le abra los ojos en lugar de arrullarlos.
Israel se lo quitó con cuidado, como evitando despertarlo, y lo regresó al ataúd. Él no la abrazó, ni pensar en que le pidiera perdón. Y aunque Israel sí lloraba, ella no. Su suegra y otros dos hermanos de Israel estaban al fondo de la sala de la funeraria tomando café y comiendo Canelitas mientras platicaban. Para ellos no era un velorio, era una reunión más.
—¡Cállense el hocico! —ladró Natalia, sin importarle la mirada de reproche de Israel. Su suegra solo la vio con su repudio habitual y salió de la sala. Siguieron conversando afuera, sus risas llenaron el pasillo.
En el entierro los ocho hermanos de Israel y su mamá lo abrazaron, ya que no dejaba de sollozar. Ella solo miraba, alejada unos pasos atrás. En cuanto a sus hermanos, solo Josué emigró a Tijuana, pero no la quiso acompañar porque no soportaba los funerales. Natalia, sola como estaba, no le iba a dar el gusto a nadie de verla llorar. Ya tendría tiempo suficiente para que sus lágrimas llovieran sobre el desierto que le creció dentro.
Una parte de su ser fue depositada en la misma caja que Oliver el día que lo enterraron en el Panteón Municipal Número 11. La consciencia de saberse mutilada se acentuó al perder la capacidad para generar vida, pues su matriz no soportó la catástrofe. Estoica ante las miradas ajenas, no se dejó derrumbar cuando bajaron el ataúd en el agujero. Por más que resistiera, el peso de sus senos, pletóricos de leche que nadie iba a beber, la hundía más y más en arenas movedizas.
*
A los pocos días llegaron unos papeles del Hospital General de Tijuana. Israel ni siquiera tocó el sobre, como si este chorreara sangre. Natalia se lo arrebató a su suegra creyendo que era una carta donde explicaban que todo había sido una broma retorcida, y su hijo se encontraba en el área de maternidad.
Sólo se trataba del informe de la autopsia. El bebé pesaba 2,980 gramos. Varón. Causa de muerte: Asfixia por desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. De manera abrupta el saco amniótico cedió, provocando que derramara chorros de sangre. Esto la llevó a un choque hipovolémico que la dejó un día y medio en coma. Durante ese periodo soñó que no paraba de caer en un pozo sin paredes. Cuando logró despertar se vio rodeada por varios calentones que la ayudaban a conservar la sangre que le quedaba. Oliver luchó, pero al no contar con asistencia médica durante la emergencia, en algún punto de su traslado al hospital se ahogó con todos los líquidos.
*
Pese a que los familiares de Israel le daban el pésame, sentía que toda condolencia era una burla, cada abrazo un insulto. En cuanto a Israel, el reproche se había vuelto su forma de comunicación. Ya no se quedaba callada ante los menosprecios. A la menor oportunidad era ella la que iniciaba las discusiones. Ni siquiera le agradecía que se hubiera encargado de los gastos y trámites. Fue lo mínimo que pudo hacer. Las veces en las que él se encerraba a destrozar el cuarto, Natalia le recordaba el revólver que guardaban debajo del colchón.
—Tú te debiste morir y no mi bebé —le susurraba detrás de la puerta—. Si eres hombre agarra la pistola y mátate.
Por más placer que le hubiera dado escuchar el balazo, sabía que ese sacrificio no le devolvería a Oliver. Israel se enfrascaba en su trabajo, y en los días de descanso se la pasaba jugando en el Nintendo 64, sin despegar la mirada de la tele, sin hablar. No importaba que Israel fuera el responsable de lo que pasó, Natalia no sabía cómo desatar el nudo de la culpa que ataba su garganta. En su cabeza no dejaba de atormentarla el mismo pensamiento: debí haberme ido antes al hospital.
*
Todas las mañanas maldecía al sol que se atrevía a crear un nuevo día para una mamá huérfana de hijo. Un temblor sin redención se hospedó en sus nervios, y no parecía querer irse. Cada que escuchaba a sus dos hijos gritar, ya sea por estar jugando o por peleas, los imaginaba degollados o que un camión les había aplastado la cabeza. Tenía que correr y asegurarse de que seguían con vida.
Para tranquilizarse acariciaba sus talismanes: las prendas y juguetes que tenía preparados para Oliver. Eran sus dosis diarias de anestesia emocional y al mismo tiempo una aguja en el corazón, pues le recordaban todos los sueños que quedaron en obra negra. Su favorito era el patito de goma. Planeaba bañar seguido a Oliver en la tina de plástico, esperando que le gustara y se convirtiera en un gran nadador como su abuelo. Nunca imaginó que el agua terminaría por reclamarlo.

*
—¿Puedo pasar? —su suegra irrumpió en su cuarto sin tocar como acostumbraba—. ¿Viste la llave del portón?
Ella tenía la mitad del revólver dentro de la boca y le estaba quitando el seguro. Ni se inmutó por la intrusa, misma que se puso roja.
—Ah, ya la vi —cruzó el cuarto tambaleando, y como entró se fue. Natalia escondió el revólver en un cajón debajo de la cama. Luego de varios días reconsideró lo que estuvo a punto de hacer, aterrada de sí misma. Lo mejor sería tirar el arma. Cuando buscó en el cajón lo halló vacío. Removió su cuarto sin encontrar nada.
*
Los Bañados. Ése era el apodo del grupo de familias que vivían en una pequeña colonia cerca de su casa en Zacapu. Los niños de esas familias andaban desnudos por la calle, únicamente cubiertos por camisas rotas y costras de mugre. “Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón”, esa canción de Los Bukis la hacía llorar a sus ocho años por no tener nada que darles.
Los aguaceros de Michoacán hacían papilla las casitas de cartón de los bañados. Tras las lluvias era casi seguro que uno de esos niños se resfriara, le diera neumonía, y muriera. Con los puños apretados por la impotencia se prometió a sí misma que de grande sería doctora para ayudarlos a todos ellos. Su plan se fue borrando, pues en su propia casa apenas y había para tragar. La comida no les iba a caer del cielo, así que tuvo que conformarse con terminar la primaria.
Cuando comenzó a andar con Israel, le contó su sueño. Él le prometió que si se iba a vivir a su casa, la ayudaría a estudiar. Luego vino un embarazo, y otro más, y a Israel le aceptaron la visa de turista. Comenzó a trabajar ilegalmente en una pizzería, se iba a las dos de la tarde y regresaba a las cuatro de la madrugada. Ella pasó de soñar con una bata blanca a vestir un mandil de cocina.
*
Le exigió a Dios una respuesta, lo maldijo por su silencio. Finalmente intentó aproximarse a Él desde otro ángulo, y quizá encontrar el sosiego que necesitaba. Por ello se refugió en la religión cristiana. Pronto se desencantó de ella gracias a la cantidad de blasfemias que ahí ocurrían. Los esposos de las “hermanas” se metían con las de danza, el pastor se quedaba con todos los diezmos. Inclusive su propia suegra, luego de llegar a su casa de la congregación, buscaba alguna foto de Sarah, su nuera gringa, esposa de Antonio, para mandar a hacerle brujería.
Cuando una “hermana” le explicó que quizá Dios se había llevado a su hijo para que ella tuviera un angelito que la cuide, ganas le sobraron de abofetearla. Salió ofendida del templo; sin embargo, algo en esas palabras le caló hondo. La certeza de que su hijo seguía existiendo en otro plano, dígase el cielo, la reconfortaba un poco.
*
La única razón por la que seguía en el mundo era por su hijo Esteban, quien apenas andaba aprendiendo a caminar. Se apoyaba de las paredes y lograba acercarse a ella para decirle “¡mamá!”. La sonrisa de su bebé era una soga arrojada al pozo. Cuando volvía a cargarlo se olvidaba por instantes del patito. A sus dos hijos les recordaba que tuvieron otro hermano, cuya fecha de muerte coincidía con la fecha de nacimiento. Así mantenía vivo a Oliver, como si sus palabras lo materializaran.
*
Natalia conoció a Israel cuando tenía 18 y él 24. Ambos trabajaban en una fábrica de juguetes. Cuando se iban conociendo, a Natalia se le hizo raro que hablara mucho de su mamá. Le narraba cómo ella le chingaba vendiendo cocadas cerca de la Basílica de Guadalupe en el D.F. antes de venirse a Tijuana. A Israel le cambió la cara cuando Natalia quiso saber sobre su papá.
—Está muerto —le dijo. Por la severidad de su rostro no volvió a tocar el tema.
Un día su cuñado Antonio regresó de Playa Vicente, el pueblo natal de Israel en Veracruz, para decirle que Don Pedro, su papá, ya se encontraba muy enfermo.
—¿No que se había muerto? —le reclamó Natalia frente a su hermano.
—¡Tú cállate!
—Carnal, cuando llegué con mi apá y me acerqué, como ya está ciego por la diabetis me tocó la cara. Me dijo “¿Israel, eres tú?”. No seas culero y ve.
—¿Ya no te acuerdas de cómo abandonó a nuestra jefa?
—¡A nosotros nos buscó! Fue ella la que no nos dejó verlo.
—Me vale madres, para mí ya está muerto.
*
De la boca de Israel no salía el nombre de Oliver. Nunca asumió su responsabilidad en palabras. En varias ocasiones, mostraba indicios de que la ponzoña de la culpa lo corroía y necesitaba escupirla cual culebra que lanza veneno: “por tu culpa choqué, ¿para qué te vas riendo?”. Cansada de sus quejas, su suegra, y esa casa donde el fantasma de Oliver gateaba entre los pasillos, le puso un ultimátum: o se salían de ahí, o se llevaba a sus hijos para que se quedara solo como perro. Tuvo que irse a vivir un mes con su hermano Josué para que Israel la tomara en serio y le hiciera caso.
La convivencia con su esposo rebasó lo insoportable cuando pasaron los años y su visa de turista expiró. Al intentar renovarla, la migra descubrió que Israel cruzaba casi a diario para trabajar, por lo que quedó vetado. De la noche a la mañana se vieron obligados a dejar su vivienda de dos pisos en un fraccionamiento del Infonavit para mudarse a una casa hecha de tabiques y apenas dos cuartos. Los gritos y las peleas escalaron en ese nuevo lugar del que salían tarántulas, ciempiés y viudas negras de las paredes, como si la hostilidad entre ambos las llamara. No fue hasta que Israel se atrevió a golpearla repetidas veces que decidió salir de ahí.
Ni una cobija le agarró, tampoco quiso sacarle un peso cuando tramitó el divorcio. Al inicio de la ruptura gran parte de su sueldo como operadora de una fábrica de televisores se iba en rentar un cuartito de vecindad. Su orgullo e integridad eran más fuertes que el hambre. Sola había llegado a Tijuana, sola podía salir adelante. Sus hijos iban y venían entre su casa y la de Israel como un péndulo que no terminaba de detenerse.
Lo único que le pedía a la vida era paz. Para su sorpresa en esa fábrica conoció al que sería su siguiente pareja. Andrés le llamaba la atención por su bigote poblado y varonil, sin contar su enorme sentido del humor. Fue su transparencia tanto en las citas como en la vida en pareja la que la convencieron para volver a confiar en el amor. No fue fácil, pues ella estaba lista para pelear con uñas y dientes ante el menor problema. Un día Andrés la sentó frente a él y la miró a los ojos.
—Escúchame bien porque no te lo voy a decir dos veces. Si yo estoy contigo es porque quiero una vida tranquila. Si a ti te gusta andar como perros y gatos entonces lo mejor sería que me vaya.
Natalia se quedó pasmada ante sus palabras, como si hubiera despertado de un largo sueño. Poco a poco Andrés le ayudó a ver que había otras formas de vivir más allá de las que aprendió con Israel.
Al inicio de la pandemia Andrés sufrió problemas por las piedras en su vesícula. Con los hospitales colapsados, y sin nadie que quisiera ir a su casa a atenderlo por miedo al virus, a Natalia no le quedó más que convertirse en su doctora personal, aprendiendo a inyectarle sus medicamentos y a monitorear sus signos vitales. Bajo su cuidado, Andrés logró mejorar. Con el apoyo de su hijo Esteban, quien la alentaba a retomar sus estudios, y la experiencia de haber salvado a Andrés, tomó fuerzas para estudiar un curso de enfermería auxiliar.
*
—Naty, ¿ya supiste? —la llamada de Sarah la tomó desprevenida. No pudo recordar la última vez que hablaron.
—¿Sarah? ¿Qué pasó?
—Israel acaba de fallecer de camino al hospital —sin darse cuenta se paró de su cama por el shock. Días antes, Esteban le hizo saber por Facebook que Israel contrajo coronavirus. Colgó la llamada y se fue directo a la casa de Israel para ver a su hijo.
Si bien sintió pena por la muerte de su exesposo, su conmoción se centró en Esteban. Volver a hacerse cargo de él durante el confinamiento fue similar a volver a criarlo. Aun con 20 años, para ella seguía siendo el mismo bebé que aprendió a caminar solo. Ahora le tocaba acompañarlo en su duelo, abrazarlo mientras se retorcía de la aflicción al día siguiente de la muerte, asistir juntos al entierro, y compartir recuerdos entre lágrimas y risas de lo cascarrabias que era Israel. Semanas después las preguntas se desenterraron de su inconsciente, sin intención de marcharse. ¿Por qué tuvo que irse a trabajar y dejarme sola? Ahora que se ha ido, ¿pudo conocer al hijo que dejó morir?
*
Su amistad con Sarah se renovó, cosa que no la dejó muy feliz pues su excuñada hablaba por horas sobre sus problemas con Antonio. En su momento, Natalia y el hermano de Israel tuvieron una buena relación. Incluso llegó a defenderla de Israel varias veces. Algo pasó después de perder a Oliver, su cuñado le retiró la palabra por completo y nunca supo por qué.
—Es que no te quería contar, Naty. Look, no te vayas a ofender, así me dijo Antonio, que le dijo Israel. No sé si sea cierto, right?
—¿Qué cosa? —interrumpió a Sarah, en una de esas llamadas que podían seguir por horas.
—Es que me contó que te dejó de hablar porque, según Israel, tú mataste al baby que iban a tener. Maybe escuchó mal…
—Sarah, ahorita no puedo hablar.
Colgó, ofuscada por tal declaración, y bloqueó el número de Sarah al instante. Sabía la clase de monstruo que llegaba a ser Israel. Pero decir algo así, después de todo lo que pasó, era inconcebible.
*
Cierta irritación la poseyó durante meses, hasta que terminó por movilizarla hacia un lugar que tenía abandonado. Después de todo, el cielo no era el único lugar donde ocurrían reencuentros ni Dios la única respuesta a las penas.
Visitó la olvidada tumba de Oliver, la limpió, y volvió a llorar como en antaño. En la tumba sus talismanes encontraron un hogar, puesto que no era capaz de tirarlos, pero tampoco consideraba sano tenerlos cerca. Entre las figuritas que aún permanecían sobre la lápida, se encontró el patito. Ya se le había borrado la cara y estaba lleno de tierra y polvo. Aunque limpiar el sepulcro le otorgó cierta tranquilidad, sentía que faltaba algo, y el animal de goma le dio la respuesta.
*
Gracias al pavimento, los Oxxos y un mayor tráfico, Zacapu era un pueblo distinto al que recordaba. En cuanto a la laguna, ese color verde claro la mantenía intacta como en los recuerdos de su infancia. Como ya casi era de noche y el sol expiraba por el horizonte, la sinfonía animal hizo su movimiento de apertura. Cigarras y sapos competían por ser la voz principal, luciérnagas formaban constelaciones en movimiento.
Ahorró durante más de un año en su trabajo como enfermera en una clínica pequeña para poder pagar esa travesía, en la que Michoacán sólo era la primera parada. Los ríos, cenotes y cascadas del sureste la esperaban. No eran sólo unas vacaciones cliché de autodescubrimiento. La mayoría de su vida la pasó en Tijuana, por lo que viajaba al otro extremo del país para buscarle el reverso a una vida marcada por la pérdida.
La lejanía con sus hijos disparaba su ansiedad. Pero una voz en su cabeza le susurraba que era momento de ir más allá del miedo. Además, Andrés la apoyó desde el primer minuto que le mencionó la idea. La incertidumbre era su más grande oportunidad.
Sin importar los años transcurridos, Natalia intuía que bastaba con ver el sitio específico para reconocerlo. Caminó por un buen rato. Era ahí. Casi podía escuchar los gritos de su mamá clamando por su hermano, pero ya no eran motivo de terror.
Las palabras de Sarah le provocaron una indignación ineludible. ¿Cómo se atrevían a profanar su luto con semejante acusación? Solo entonces llegó a comprender a la Llorona. Según la leyenda, La Llorona se encargaba de acabar con hombres y niños, pues se decía que ahogó a sus hijos en la laguna tras el abandono del padre. Pero, ¿y si ella nunca los ahogó como todos aseguran? ¿Y si la muerte de sus hijos fue un accidente, y el padre culpó a la Llorona, diciendo que los había matado? Natalia comprendió que un tormento como el que expresaba la Llorona por las noches era comparable al de una mamá que perdió a un hijo en un giro cruel del destino. Madres como ellas eran condenadas por amar a un bebé que no pudo vivir. Un dolor así trascendía el cuerpo, el espíritu y el tiempo. Entonces en eso no estás sola, Llorona, pensó Natalia.
Sentada en el borde de la laguna, sacó el juguete para colocarlo sobre la superficie. No estaba lista para soltarlo, nunca iba a estar lista. Con esa inseguridad liberó al patito, que abandonó sus dedos delicadamente. La risa de un pequeño jugando del otro lado de la orilla le recordó que a unos metros de ese lugar otro niño se salvó de ahogarse gracias a su papá.
Las lágrimas de Natalia se fusionaron con su reflejo en el espejo acuático. Estaba a punto de irse cuando una duda la hizo voltear. El patito seguía sin hundirse en el agua.
—Ya me voy, Oliver. Mi alma te estará esperando.
Yomilett N. Rosales García (EdoMex). Fronteriza desde hace cuatro años. Artista autodidacta. Docente en CEART Playas de Rosarito. Fundadora de los Miércoles de Bordado junto a Melissa Quintero. Colaboró en Hipérbole Frontera y Mujeres del color de la tierra. Ha presentado su obra en distintas exposiciones colectivas: ‘A través de mi aguja los honramos’, ‘Maternidades’, ‘Círculo de bordado feminista’ y ‘Devenires brujos’. Sus exposiciones individuales son ‘A través de mi aguja’ y ‘Home’.